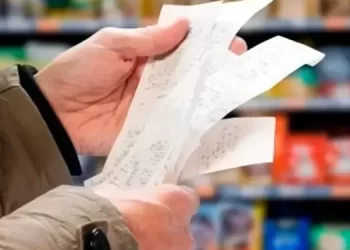Por
Marcelo Elizondo
Especialista en negocios internacionales
Otra vez.
La autoridad gubernamental anunció la prohibición temporaria de la exportación de carnes. Ya hace unos tres lustros se había decidido algo parecido, después de lo cual la producción de carne se redujo 20% y la cantidad de cabezas de ganado cayó en 10 millones.
La Argentina ha decidido hace tiempo desconfiar de una de las más civilizadas maneras de interactuar entre los humanos y las organizaciones que ellos crean: el comercio internacional. Y lo hace destruyendo además tres valiosísimos instrumentos de la economía moderna: la autonomía (de las empresas), la reputación y los contratos.
No asistimos ahora a un suceso sino a un proceso. Porque aquello sucede mientras las exportaciones argentinas generales han reducido su participación en el total mundial en más de 60% en cincuenta años.
Los exportadores argentinos pagan altísimos impuestos a sus ventas externas, atraviesan pesados obstáculos burocráticos en sus operaciones y padecen elevados costos de ingreso a mercados externos que surgen de nuestra escasez de acuerdos económicos internacionales (que en el mundo son más de 300 y cuya cantidad se triplicó desde que comenzó el siglo XXI).
Según el Banco Mundial solo en cinco países en todo el mundo (Guinea, Islas Salomón, Kazajstán, Rusia y Belarus) la participación de impuestos a la exportación en la recaudación fiscal es mayor que en la Argentina.
Pero, a la vez, también los importadores sufren altísimas restricciones: tributarias, administrativas y políticas. Y nuestra tasa arancelaria en frontera promedio (12,5%) más que duplica el promedio mundial (5,1%) y casi duplica el promedio latinoamericano (7%).
Como consecuencia, el ratio de relación del comercio internacional total (de bienes y servicios) con el PBI en Argentina es de un escuálido 33%, mientras en Latinoamérica toda es 46%, en los países de ingreso medio en el planeta es 49%, y en el mundo es 60%.
Hace ya un tiempo lo nuestro no es un fracaso sino una decadencia. Y un cúmulo de desaciertos nos conduce. Uno de ellos es el desacople de un mundo que ha duplicado la relación de su comercio internacional con el producto bruto en 50 años (ese mundo que redujo la tasa de inflación planetaria -que tanto preocupa a las autoridades- en un 80% en esos 50 años). Conviene, de paso, advertir que una enseñanza que nos ha dejado la pandemia es que la globalización está firme porque después de suponerse que el COVID-19 haría caer el comercio mundial más de 30% en 2020, la UNCTAD asevera que solo se contrajo 5,3% en el año pasado y la OMC pronostica para el corriente 2021 un alza de 8%. En Argentina en 2020 el comercio exterior cayó el triple que el pandémico descenso en todo el planeta.
Padecemos una extraña obsesión contra el comercio internacional. Dice el diccionario que “obsesión” es un estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
La experiencia (al contrario de lo que pretenden las decisiones argentinas) acredita que la participación en el comercio internacional global a través de exportaciones robustas genera diez beneficios: se mejora la calidad de lo que se produce (aun para la demanda local) porque la exigencia externa obliga a elevar estándares; se eleva la calidad -y la cantidad- del empleo creado porque las empresas que compiten internacionalmente deben invertir en sus personas; se reduce la volatilidad cambiaria porque se accede a dólares comerciales que no son cortoplacistas como los financieros; se alimenta la inversión internacional que se dirige allí donde hay acceso a mercados; se incrementa también la inversión doméstica porque exportar requiere producir más y mejor; se incentiva la interacción de proveedores locales con exportadores en cadenas de valor (abastecedores que se benefician por la demanda de los exportadores); se incrementa la recaudación fiscal por los mayores negocios de los exportadores; se aumenta además el producto bruto porque se elevan las exportaciones netas; se permite el fortalecimiento consecuente de muchas empresas que logran mayor escala y mejoran así la productividad y competitividad de la economía -además de contagiar espíritu emprendedor y mejorar las expectativas productivas diversificando riesgo de mercados-; y se facilita -a través de las empresas- la mejora en los niveles promedio de tecnología sistémica y consecuentemente de la cultura productiva y emprendedora.
Limitar el comercio exterior afecta a las empresas en sus operaciones, pero también en sus estrategias. Obstruye relaciones actuales o potenciales con contrapartes y también impide proyectos. El comercio internacional no ocurre ya por operaciones spot entre compradores y vendedores externos, sino que funciona especialmente entre actores que se relacionan en redes tranfronterizas y vínculos sistémicos, en los que es difícil actuar si hay congestión regulativa y si (peor aún) hay temor, riesgo e incertezas. No es casual que contemos con apenas 60 empresas que logran exportar más de 100 millones de dólares anuales. Y con solo 100 que exportan más de 50 millones. La Argentina exportará este año 20.000 millones de dólares menos que diez años atrás.
En Argentina sospechamos de los beneficios de la internacionalidad y de las exportaciones; y también de los de las importaciones, que permiten otras ventajas como el acceso a la tecnología y el conocimiento productivo internacionales, la facilitación de la inversión, la contribución a la eficiencia sistémica, la participación en cadenas internacionales de valor, la mayor recaudación por impuestos respectivos y la creación del empleo en los servicios que se desarrollan para permitir que esas compras se consumen.
Retumba la recomendación de Moises Naim cuando reclama reconstruir nuestra capacidad para diferenciar entre la verdad y la mentira distinguiendo entre hechos confirmados por evidencias y las propuestas que meramente nos hacen sentir bien.
Hay tres maneras de relacionarse con los resultados de nuestros actos: una es el acierto, que se produce cuando la vinculación causa-efecto genera el premio satisfactorio; otra es el error, que ocurre cuando el final de esa relación no es el esperado pero la evidencia permite comprender y aprender; y la tercera es la confusión, que tiene lugar cuando el resultado no es el pretendido pero la causalidad que lleva al fracaso no es entendida. La búsqueda del imposible no puede sino generar fracaso: pretender corregir desequilibrios internos (índice de precios, escasez de divisas, recesión, desempleo, baja competitividad) a través de prohibiciones al comercio internacional es equivalente a aquella broma que muestra a alguien que ha perdido un par de llaves en medio de una calle buscándolas sin embargo en la esquina porque advierte que ese es el único sitio donde hay iluminación suficiente.
Los países con mayor ingreso per cápita del mundo son países intensamente internacionalizados: según el FMI los diez principales en 2021 en esa categoría son Suiza, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Islandia, Singapur, Australia y Qatar. Y en ellos el ratio comercio internacional/PBI promedio es 150% (más de cuatro veces el argentino). Fuera de esos diez, otros casos como Israel, Nueva Zelanda, Eslovenia y hasta Uruguay muestran relaciones virtuosas comparadas.
Se pregunta Antoine de Saint-Exupéry en “El Principito” de quién es la culpa en el caso de que un rey ordene a sus súbditos que le bajen y le traigan el sol y ellos no lo hacen. Vivimos nosotros en un extraño proceso de constante búsqueda de objetivos que no se refieren a soluciones. Padecemos una incomprensión sobre la nueva configuración de la globalización. Esa que ahora podemos llamar la “globalización hexagonal”. Un sistema frenético de 6 flujos internacionales sistémicos: el comercio de bienes; el de servicios (más dinámico que el de bienes), el financiamiento suprafronterizo de proyectos innovativos; la inversión extranjera directa dentro de cadenas productivas; los flujos de datos, conocimiento e información (el lado más intenso de los seis); y las telemigraciones de personas operando sin fronteras. La participación en ese hexágono requiere multiplicidad y está vinculada al avance científico, la utilidad geopolítica, la mejora económico-social, la evolución cualitativa y la modernidad.
La Argentina parece decidida a seguir en sus desequilibrios. Esos que no solo hacen desbordar lo doméstico sobre lo internacional, sino que también lo hacen con lo estatal sobre lo privado, el corto plazo sobre lo sostenible y la politización sobre las instituciones.
Llega la hora de reconciliar la internacionalidad con lo local. Si no es por convicción, al menos por utilidad. Dice el español Gustavo Villapalos que cuando nuestro saber no nos presta el servicio de resistir los embates de la realidad de las cosas, es pura cacharrería y mera superstición.
La evidencia ya nos ha mostrado que desacoplarse es atrasarse.
Fuente Clarin




 Argentina
Argentina España
España USA
USA Israel
Israel