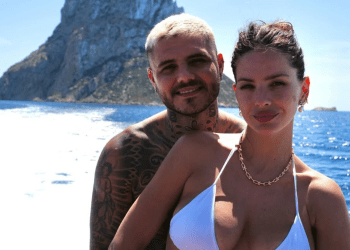Martín Baña: Treinta años es una distancia suficiente como para volver a ese acontecimiento que algunos historiadores marcaron como el fin del siglo XX y otros, más audaces, dijeron que se trataba del fin de la historia. Para volver sobre ese acontecimiento había que tratar de entenderlo en su complejidad, abarcando todas las dimensiones que estuvieron presentes y ver cómo se proyecta sobre el presente, ver qué pasó después y cómo lidia hoy Rusia con ese pasado. El título “Quien no extraña al comunismo no tiene corazón”, frase modificada de la que dijera el presidente de Rusia, Vladímir Putin, apunta a mostrar ese problema, cómo se vincula hoy un país capitalista con sus 70 años de historia comunista.
P.: ¿Cómo un país inmenso se vuelve un conjunto de repúblicas liberales?
M.B.: De un día para otro lo que era un solo país, un solo Estado, se convirtió en quince repúblicas diferentes. Si bien la Constitución de la URSS permitía la separación de las repúblicas que se fueron añadiendo, en la práctica eso era imposible y no sucedió hasta que la Unión Soviética fue disuelta. La entrada al capitalismo y el neoliberalismo fue inmediata, con todos los efectos que eso produjo. Algo que estudió Naomi Klein como “doctrina de shock” para definir esas reformas económicas que se dan en momentos de conmoción social, que de otro modo hubieran sido difíciles de imponer. Es lo que sucedió en Rusia en la década del 90 cuando privatizaron los bienes estatales y hubo una serie de transformaciones que llevaron a inflación, desempleo, caída de salarios, de lo que recién se pudo comenzar a recuperar en el 2000.
P.: Mientras se procesaba que en la “sociedad más justa” estaban los gulags.
M.B.: Eso lo sintetiza Karl Schlogël como “Terror y utopía”, un espacio donde convivieron, en el estalinismo, las más altas utopías: construir una sociedad nueva, más justa, solidaria, igualitaria con los actos más aberrantes de terror. Los habitantes de la URSS fueron conscientes de eso, y también de los problemas y las deficiencias que tuvo el país a lo largo de su historia, que se fueron acrecentando. Aun así hubo cierta fidelidad al sistema por logros como la alfabetización, la rápida industrialización, la derrota del nazismo, la carrera espacial donde tuvo la iniciativa del primer satélite y luego de enviar al espacio un hombre y una mujer. Elementos de orgullo, que ahora Rusia a través de Putin intenta recuperar y mostrar como parte de una única historia. Es una paradoja que quienes hoy llaman a su vacuna Sputnik, que remite al primer satélite espacial, son las mismos que participaron en la disolución de la URSS. El gobierno de Putin está viendo cómo lía con esos más de 70 años de historia que no se pueden borrar de un plumazo. La solución fue incorporar ese pasado soviético dentro de los mil años de historia rusa. Así como hoy hay un período capitalista y antes hubo uno imperial-zarista, también hubo un pasado soviético y comunista. Lo importante para el putinismo es mantener la continuidad del Estado. La recuperación de la URSS es arbitraria y selectiva. La Revolución de 1917 no es tan bien vista como la derrota del nazismo o la carrera espacial. Se incorpora el pasado glorioso de la historia rusa y se elimina el lado comunista de ese pasado.
P.: ¿Cuánto lleva Putin gobernando Rusia?
M.B.: Entre presidente y primer ministro 21 años. En verdad es un conglomerado de personas e instituciones de las que Putin es el símbolo. Algunos lo han definido como cleptocracia, otros como formación neosoviética. El putinismo tiene que estar negociando constantemente el contrato que tiene para proponer. No se trata de un sistema monolítico y uniforme, sino un sistema donde compiten diferentes hábitos y opiniones. Un rasgo importante es que el Estado tiene que ser fuerte para proteger a Rusia tanto de enemigos externos como internos. Putin, se dice, es más una consecuencia de la imposibilidad de los rusos de acceder a la democracia y su elección por gobiernos autoritarios: Iván El Terrible, Pedro El Grande, Stalin, y la forma en que el capitalismo entró en Rusia, donde la extorsión, la manipulación del sistema legal, el uso de la violencia fueron manera corriente.
P.: Así como Putin ha sido espía de la KGB, en otras repúblicas que fueron parte de la URSS sus dirigentes pasaron del comunismo al capitalismo liberal.
M.B.: Ahí está la clave para entender la disolución de la URSS. No se trató de una invasión extranjero, de una burguesía que había surgido en la URSS y venía a reemplazar la clase dirigente o un movimiento revolucionario sino de una reconversión pacífica de la elite dominante, miembros de la nomenklatura, dirigentes de fábricas y del komsomol, en una nueva elite capitalista. Tras el proceso de reformas abierto por Gorbachov en los 80 entendieron que mejor que reformar el sistema se lo podía reemplazar por el capitalismo, en lo que en sus mentes era el capitalismo. Se dijo “el capitalismo no puede ser peor que lo que nos tocó vivir” y luego que “en la Unión Soviética tenían rublos pero las góndolas de las tiendas estaban vacías, ahora estaban llenas pero ya no se tenían rublos”. Lo que fue el capitalismo en la práctica generó mucha desilusión y cierto sentimiento de nostalgia que se percibe hoy en Rusia por ese pasado soviético donde había un piso mínimo que permitía el acceso a bienes y servicios, la salud y la educación, que desaparecieron de un día para otro.




 Argentina
Argentina España
España USA
USA Israel
Israel