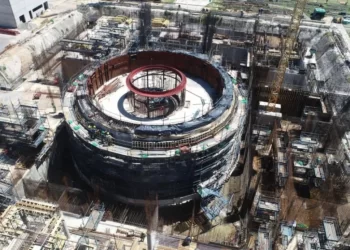Por Manuel Adorni
No tener las denominaciones correctas en el circulante implica una serie de inconvenientes que van más allá de la mera comodidad de utilizar menos cantidad de papeles en la billetera
El “peso convertible” nació el primero de enero de 1992. Fue el sucesor del Austral, moneda que tuvo el triste récord de haber sumergido a la Argentina en niveles inflacionarios jamás vistos en el país: el año 1989 se despidió dejando atrás una inflación del 3.079% dándole paso al año 1990 donde la misma se ubicó en el 2.313%. Aquella moneda nacida el 15 de Junio de 1985 tuvo como billete de máxima denominación al de 500.000 australes, que vio la luz en noviembre de 1990. Poco tiempo después –un 1 de enero de 1992 y a razón de 10.000 australes por unidad- nacía el “peso convertible”. El billete de mayor denominación entonces equivalía a 50 dólares: 500.000 australes => 50 pesos convertibles => 50 dólares.
Este “peso convertible” llegó a los bolsillos de los argentinos en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 unidades. En su paridad con el dólar esto significó que el billete de menor denominación equivalía a 1 dólar y el de mayor denominación, a 100 dólares.
Un 6 de enero de 2002 –luego de atravesar el “corralito” y el “corralón” que impedían retirar libremente los depósitos de los bancos- se derogaba la “Ley de Convertibilidad” certificando la muerte del “peso convertible” -el cual nos había acompañado por un período de 20 años- para darle paso al “peso” tal como lo como lo conocemos hoy. Desde aquel momento a hoy la inflación acumulada se ubica en torno al 21.588%, lo que implica que para poder comprar hoy lo que en enero de 2002 adquiríamos con un billete de 100 pesos, necesitaríamos disponer ya no de esos 100 pesos sino de 21.688 pesos. La destrucción de la moneda ha sido total.
El Banco Central de la República Argentina ha anunciado que se ha tomado la decisión de emitir un nuevo billete: el de $2.000 (hoy el de mayor denominación corresponde al de $1.000, billete este que nos acompaña desde Noviembre de 2017).
Al momento de su creación, el billete de $1.000 equivalía a 52 dólares. El nuevo billete de $2.000 va a nacer algo más atrás: si hoy estuviese en nuestros bolsillos, tener uno de la nueva denominación anunciada equivaldría a poseer 5,30 dólares, apenas una décima parte de lo que en su momento representaba el billete de $1.000 cuando nació. De igual forma, con el nuevo ejemplar seguiríamos siendo (después de Cuba) el país con el billete de mayor denominación que representa menos cantidad de dólares.
No tener las denominaciones correctas en el circulante implica una serie de inconvenientes que van más allá de la mera comodidad de utilizar menos cantidad de papeles en la billetera: impacta en el costo de los seguros bancarios, en la capacidad de cajeros automáticos y entre otras cosas, en el costo de fabricación de la propia moneda (hacer un billete de $10.000 costaría una quinta parte de lo que se gastará en cinco billetes de $2.000, representando la misma cantidad de valor).
En la Argentina, con niveles de inflación cercanos a los tres dígitos, déficit fiscal crónico y un BCRA que cada vez posee más pasivos remunerados –lo que deduce mayores niveles de emisión monetaria en el futuro-, el problema de la denominación de los billetes es un tema absolutamente marginal. Si hoy nuestra tuviésemos un billete de $37.700 (equivalente a 100 dólares), con la dinámica inflacionaria actual en 5 años ese billete tendrá el mismo poder adquisitivo que hoy tiene un billete de $1.000.
La política tiene que entender que el valor de la moneda está determinado en el tiempo por el sano comportamiento fiscal y monetario. De no hacerlo, seguiremos emitiendo billetes que siempre estarán condenados a desaparecer.
Fuente Infobae




 Argentina
Argentina España
España USA
USA Israel
Israel