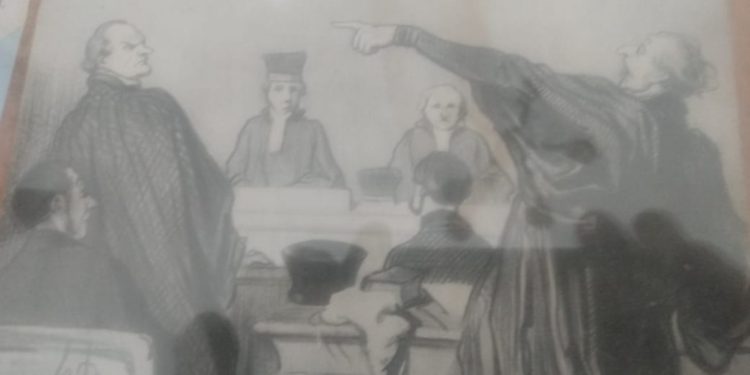Por Javier R. Casaubon
(periodista y abogado)
Dadas las controversias surgidas a raíz de los cuestionamientos políticos y jurídicos realizados en torno a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también respecto del proceder de la jueza Karina Andrade, quien liberó rápida y prematuramente a casi todos los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el marco de la marcha de los jubilados, entendemos que corresponde hacer una serie de reflexiones respecto de lo que debería ser y el deber ser correcto de la cosmovisión de un juez/a.
Está claro que todos simpatizamos con alguna corriente de pensamiento político nacional sino no seríamos un zoon politikón, un ser que dialoga y que vive en sociedad, y que si es libre debe implicarse en el gobierno de la polis.
En esta nota nos queremos enfocar en poner un punto de equilibrio medio de los jueces, particularmente de instrucción, al momento de evitar que esas simpatías políticas, al dictar un procesamiento, no prevalezcan sobre los hechos, las pruebas y el derecho para impartir justicia.
Se arguye que los jueces deben tener una “concepción del mundo” y, por ende, ser afín a tal o cual idea política nacional o internacional sino caerían irremediablemente en la categoría de simples tecnócratas insensibles o autómatas.
Admitirlo hace a un manto de honestidad intelectual, pero una cosa es admitir ello y otra, muy distinta, y que hace a la cuestión de fondo que subyace: es un marcado posicionamiento político-ideológico.
Hay quienes creen apasionada (y no tanto en forma razonada) y fervientemente que la politización e ideologización judicial es inevitable y otros dan un paso más allá y asumen un rol activo como instrumentos necesarios para, desde el plano judicial, coadyuvar al desarrollo y desenvolvimiento de un determinado programa político partidario ideológico o plan de gobierno o “política de Estado”. Para estos, la Justicia es otro ámbito más donde llevar a cabo la puja política y las cosmovisiones.
A no negarlo, para ellos, ser imparcial o ser independiente de toda ideología partidaria es una falta de compromiso con un ideal político y todos los judiciales que no nadan en esas aguas pasan a ser “opositores”, porque –supuestamente y para ellos– bregan por el otro partido “x”, cuando en verdad y realidad no siempre es así.
Entonces, aplicar la ley a los imputados políticos propios, para esta gente, dependerá de un compromiso político partidario e ideológico y no de un deber ético-moral del magistrado, razón por la cual si el político es alguien del “palo” recibirá más que todas las garantías de fondo y procesales, incluso creando institutos no previstos en el código de forma o con interpretaciones desatinadas del código de fondo.
Pero si es del “palo” contrario merece de antemano la peor de las penas o sanciones. La honestidad intelectual la dejan en su casa y no la aplican en sus despachos judiciales. Estas formulaciones o ideas o formas de proceder son totalmente pecaminosas y, pese a que por lo general tienen patas cortas, no hacen más que desprestigiar la labor jurisdiccional de la gran mayoría de los judiciales.
Un juez no puede ser totalmente independiente e imparcial porque lee el diario, ve las noticias por televisión, está vinculado con redes sociales o recibe mensajes en su celular. No es un ermitaño antisociable del mundo que lo rodea, pero sí se tiene que circunscribir en los casos en que actúa solo a lo que existe dentro del expediente porque lo demás está “afuera del mundo”.
Y, por más que tenga una cosmovisión política, “su mundo” de trabajo son solo lo que dicen las fojas en las cuales se tiene que sumergir desapasionada y soberanamente de lo que ocurre en el mundo exterior que rodea su caso a juzgar. Su actuar debe ser conforme a derecho y no de acuerdo con tal o cual posicionamiento político-ideológico.
Estos, que mancillan la verdadera Justicia, intentan “operar” política e ideológicamente en los casos del fuero propios o ajenos a su competencia en un paroxismo que puede alcanzar el proselitismo visceral.
Algunos tienen tal miopía o miran con un solo ojo (por lo general el izquierdo) que son capaces hasta de minar su propia credibilidad –y lo que es peor, la de todo el sistema– cuando ensayan “sentencias” (por lo general arbitrarias) acordes con su punto de vista ideológico, aunque esté reñido con la Ley o el Derecho.
Poco les importa ser justos, más les importa contribuir con un granito de arena o con una montaña a determinada concepción política y, a veces, hasta favorecer –escandalosamente– a los del propio “palo” y/o perjudicar a los del contrario. Esto no tiene nada que ver con el ánimo de impartir justicia imparcial e independientemente y los que así lo hacen deberían ser removidos de sus cargos.
En un verdadero Estado de derecho nadie es penalmente culpable o inocente por su posicionamiento político-ideológico porque el veredicto nunca debe adoptarse bajo estos parámetros, sino desde una consideración y argumentación razonable y jurídicamente válida.
Entendemos que lo justo se presenta en cada caso como algo que no depende de nosotros, sino que viene dado por los hechos, las pruebas y las leyes, sin atender a lo que uno quiera o crea. Sabemos que las ideas, los partidos políticos o las cosmovisiones con que cada uno simpatice, al momento de impartir justicia, no importan, salvo que esas materias sean el objeto procesal del propio litigio.
De que hay quienes actúen considerando lo contrario no tenemos dudas. Pero la excepción no define la regla, sino que la confirma. Debemos tomar esas excepciones como lo que son: aquello que sale de la generalidad.
Sería caer en un romanticismo ingenuo considerar más honestos y, por ende, más “independientes e imparciales” a quienes asumen públicamente su postura política o ideológica o su cosmovisión, como “nuevo paradigma realista”, cuando en verdad, con sus posturas así ventiladas dentro y fuera de los tribunales no hacen más que dar el primer paso hacia las catacumbas de la injusticia.
La partidización no es un problema que dependa del conocimiento más o menos público de la filiación política de los jueces, sino que, directamente, es un problema de independencia judicial, de imparcialidad y de cierta cancelación de la “judicialidad” jurisdiccional.
Un juez no es parcial porque tenga una filiación política, sino porque depende para su nombramiento, permanencia, promoción y remoción de un partido político o de un grupo de poder.
Cuando una estructura judicial garantiza el pluralismo evitando esta dependencia, en el marco de una democracia con libertad de expresión y de crítica, el control público de la actividad judicial se facilita, pues cualquier parcialidad será más fácilmente observada y denunciada por los grupos de diferente opinión en lo interno y por la opinión pública en general[1].
Esto incluso lo sostenía el propio doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro Estructuras judiciales, entre otras interesantes obras de estudio del Derecho penal, a quien muchos de sus discípulos y seguidores leen, pero, equivocadamente, van mucho más allá de las ideas novedosas sobre el delito, el crimen y la sociología de la criminalidad, del nombrado académico argentino.
El garantismo abolicionista no es original de la Argentina, sino que obedece a tendencias que se registran en EE.UU. y Europa y se remontan en definitiva al marxismo y al neomarxismo y, ahora por estas tierras sudamericanas, llamado socialismo del siglo XXI, siéndole inseparable cierta inquina consubstancial contra el Estado.
Por necesidad de concreción, estas consideraciones se limitan a nuestro país, donde sus exponentes han llegado a predominar en la Universidad (casi siempre pública, sobre todo en la UBA de Derecho y en la Universidad Nacional de La Plata) y a los más altos cargos en la administración de justicia, llegando a aplicar teorías idealistas reñidas con la realidad de las cosas y con postulados que el propio E. Raúl Zaffaroni no sostiene y que creemos tampoco firmaría un fallo así.
En esa dirección, la mención de Raúl Zaffaroni, no se debe a que él (en su segunda etapa, recordemos que en su primera época fue un estudioso del Código de Justicia Militar y junto a Ricardo Juan Cavallero escribió un libro titulado Derecho penal militar, Ediciones Jurídicas Ariel, publicado en 1980), sea ni un genio todopoderoso ni un doctrinario inigualable extraordinario sin precedentes sino a tres razones: 1°) Es quien más alto poder ha alcanzado, judicial y universitario; 2°) Es quien más ha radicalizado sus posiciones de clara militancia política; y 3°) Es quien ha publicitado un plan de lucha para cuestionar el sistema que algunos quieren demoler.
Vale la pena aquí recordar que días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó al nombrado Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”. No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional.
En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.
Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”[2].
Así fue como pasamos del “garantismo” bien entendido por excelentes constitucionalistas contemporáneos de la talla de Germán J. Bidart Campos, Néstor Pedro Sagüés, Genaro Rubén Carrió, Gregorio Badeni, Carlos S. Fayt, Pedro José Frías, Faustino Legón, Segundo V. Linares Quintana, José N. Matienzo, Carlos Sánchez Viamonte, Juan Antonio González Calderón, Arturo Sampay, Clodomiro Zavalía, Carlos María Bedegain, Félix Loñ, Alberto Antonio Spota, Jorge R. Vanossi, Alberto B. Bianchi, María Angélica Gelli, Ricardo R. Gil Lavedra, Alejandro D. Carrió, Daniel Sabsay, Alberto R. Dalla Vía, Alberto F. Garay, Manuel J. García-Mansilla, Alfonso Santiago, Sergio Díaz Ricci, Félix V. Lonigro, Santiago Legarre, Andrés Gil Domínguez, Alfredo M. Vítolo y Jorge Alberto Diegues, entre muchos otros, a un “garantismo” exacerbado del Derecho penal de Zaffaroni (que no es constitucionalista sino un estudioso y profesor de la dogmática penal y no tanto de los delitos en sí), y sus acólitos seguidores que no ven que su maestro jurídico en algunas cosas se puede equivocar.
Estos últimos tampoco observan en el horizonte que, a la larga, en el platillo opuesto de su acción provocan una reacción también desmedida a veces y muchos defensores de las víctimas están sumando onzas para nivelar el fiel de la balanza judicial; lo cual sería bueno, pero su exageración pendular de este movimiento hacia el exagerado punitivismo de “derecha” puede ser riesgoso porque podríamos caer en el contrapeso de la “mano dura”, el “gatillo fácil” y otros derivados peligrosos.
Esos seguidores de las cátedras o doctrinas o fallos o libros de Zaffaroni son tan entusiastas fanáticos de su “maestro” que muchas veces llegan a perder el propio raciocinio y no “les entra ni una bala” de crítica si alguien plantea un razonamiento contradictorio o superador del catedrático de la UBA. Son ovejas de un rebaño sin pensamiento propio.
Seguidores de un pastor a partir de una auto aprendida y memorizada recitación de sus postulados más conocidos o incluso de otros nuevos bastante extraños para nuestras tradiciones jurídicas que los llevan a nuevas pasturas en una montaña de conocimientos ajenos. O también con la cita de autores que ellos desconocen, pero si los cita el académico Zaffaroni por “algo será y corresponde reproducirlos” y cuyo terreno futuro ni avizoran en la cúspide de la cima del pensamiento zaffaroniano, pero, si lo dice “él gran profesor Zaffaroni y mejor penalista argentino”, sí o sí tiene que tener razón.
La inseguridad que nos asuela, propia de un garantismo casi “bobo”, potenciada por la corrupción patológica, endémica y con desfalcos siderales, el consumo de estupefacientes, el narcomenudeo, el narcotráfico, lavado de activos, las armas ilegales e incluso con la suelta de presos durante la pandemia, ha hecho el mejor desprestigio y la mejor refutación realista del idealismo del garantismo abolicionista. Lo mismo respecto de delitos muy graves cometidos por gente totalmente drogada o que quieren dinero para comprar más estupefacientes y asesinan una vida ajena por un celular o una riñonera o una mochila. Incluso los delitos contra la vida lo llegan a cometer menores de edad contra víctimas totalmente inocentes en edad escolar o indefensos jubilados que se han convertido en estos tiempos en el conurbano bonaerense en las principales víctimas de la delincuencia criminal.
No todo criminal obedece a una situación social desatendida.
La evidencia empírica está a la orden del día en la actual situación de inseguridad que asola y reina en gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, cerca de una metástasis parecida a la que se vivía en la ciudad de Rosario poco tiempo atrás. Así como un abogado dice “a las pruebas me remito”, nosotros nos atrevemos a decir “a los noticieros me remito”.
Pero la gente en general, que ve esto, no ve que en la Universidad el mismo garanto-abolicionismo se sigue enseñando, y ya casi no saben que teoría ensayar o artilugios procesales inventar para defender “a los propios” de su ideología que cometen actos ilícito o de corrupción pública penal.
El punto central de garanto-abolicionismo en la Argentina es que “el sistema penal está deslegitimado”, que es incompatible con la Constitución nacional y con los Derechos humanos. Y hace cualquier acción en ese sentido, desde no acatar un fallo de la Corte Suprema hasta pedirle juicio político a todos sus miembros por el contenido de una sentencia adversa, inventando cualquier otra excusa o presunto motivo.
Pero las declaraciones de los Derechos humanos admiten el sistema penal, por eso se ven obligados a concebirlos como una construcción en evolución constante que, desde luego, los “sacerdotes” de su aplicación y difusión en cuestión interpretan bajo parámetros cada vez más extraños y novedosos.
De ahí la consecuencia de la pérdida del Sentido de la Norma y de propiciar su ilegitimidad y su intento de abolición. De ahí la inseguridad jurídica que padecemos y que muchos actores políticos (del anterior Poder Ejecutivo y del actual Legislativo, amén del Judicial) fomentan casi diariamente.
De ahí que, en oposición, se trate de ensayar jurisdiccionalmente que el delito de corrupción es imprescriptible similar al instituto de los delitos de lesa humanidad. Ello, que es de una ilogicidad evidente y manifiesta y que no puede compararse un delito con otro por simple analogía, se hace para evitar la doctrina del plazo razonable, y que todo corrupto reciba, aunque sea excesivamente muy lejano en el tiempo, su sanción. Otra vez atacamos los efectos de la demora judicial y no removemos las causas.
De ahí también que el garanto-abolicionismo sea abolicionista stricto sensu, pero haga excepción, por lo menos, a la hora del ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso legal y la no aplicación de la prisión domiciliaria (que sí quieren para los “políticos corruptos propios”), pero no a favor de los imputados que serían guardianes del Estado y del orden, los militares, las fuerzas de seguridad, los civiles (más si fueron “represores” o “uniformados” de la hora más dura de nuestra historia), pretendiendo ser lo más punitivista posible contra ellos, en una suerte de “doble vara”, criticando a su vez a todos los doctrinarios clásicos del derecho penal y sus principios, propios de la civilización occidental y a los magistrados que lo aplican.
El movimiento garanto-abolicionista, en este aspecto ahora analizado, es un “movimiento” porque tiene una estrategia y una táctica para acabar con el sistema, cosa que en realidad no ve viable concretar, pero considera valiosa la destrucción parcial. Lo que quieren “abolir” es la pena, como sinónimo de retribución legal, dando al criminal “lo suyo” que de hecho ya le correspondía por su propia acción anterior, y lo “garanto” es un exageración desmedida de las garantías constitucionales y del derecho penal y procesal penal a favor del imputado o del delincuente.
Advertimos su estrategia que es quedarse dentro del sistema para hacerlo implosionar. Un caballo de Troya o en términos de inteligencia “un topo”. Captar los abogados defensores, particulares u oficiales, después gran parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal y cuando más jueces “extra garantistas” haya, mejor.
Se puede llegar a decir que muchos funcionarios de esta corriente de pensamiento militan en “Justicia Legítima” adentro del Poder Judicial y del Ministerio Público para imponer sus visiones –ciertamente ideologizadas– del derecho y usan cualquier “táctica” para lograr sus cometidos.
Igualmente saben que no podrán triunfar porque no pueden cubrir todas las bases operativas y que quienes se atrincheran en estas últimas tienen principios, valores y conocimientos jurídicos muchos más sólidos y razonables que los de sus contrincantes, los “operadores judiciales zaffaronianos”.
La de un “operador judicial”, es una diferenciación que en boca de un profesional del lenguaje como somos los abogados, quiere significar algo distinto al abogado que se dedica al ejercicio abierto y público de la abogacía. Lo de “operador judicial” no es un barbarismo como “profugarse”, por ejemplo. Es un concepto cargado de implicancias, que para muchos no brinda una imagen plausible del funcionamiento de los tribunales y que repercute –aunque fuese injusto– sobre ciertas personas que influyen no con poder de lobby ni con “alegatos de oreja” sino mediante artes non sanctas sobre las decisiones de muchos magistrados.
Aclaramos que este término “operador judicial” lo usamos en el sentido de esos “quete manejes” por fuera de los expedientes, que es incluso mucho más grave de utilizar la idea de ‘operador’ respecto de quienes hacen funcionar el sistema de justicia, que igualmente, es un expresión peyorativa utilizada a veces como si fueran ‘operadores’ de un sistema informático o de IA sin ningún tipo de arte para aplicar el derecho, ni previa lectura de los escritos de los abogados.
Si existiera un mínimo de buena fe y espíritu de bien entre los abogados, rápidamente nos entenderíamos aunque no podamos coincidir en la forma o en el fondo, pero cuando se mete demasiado la política o la ideología la Justicia se saca el antifaz, abandona su espada y deja a un lado la balanza.
Es totalmente cierto el dicho que ya forma parte de la sabiduría popular que afirma: “cuando la política entra por la puerta de los tribunales la justicia se escapa y se suicida por la ventana”.
A partir de allí, cualquier política o doctrina (a veces irracional en la interpretación del derecho) o argucia (guerra jurídica, lawfare, “mesa judicial”, e incluso la fijación de una audiencia –no prevista procesalmente en el código de forma– previa al juicio oral para evitar el contradictorio debate público, juicio político a la Corte Suprema, acelerar o retardar un fallo de acuerdo a un calendario electoral, procrastinar el trámite de expedientes con imputados políticos afines, etc.), y “todo vale” por un ascenso político-judicial y/o en la caja de Pandora abierta por Zaffaroni.
Todo para atacar al poder judicial “tradicional”, llamándolo incluso “familia judicial”, “corporación judicial”, “mafia judicial”, “partido judicial”, “Comodoro Pro”, “jueces monárquicos”, “mamarrachos” y otras yerbas parecidas y no aplicar las penas (más si se trata de dirigentes o militantes propios) es bienvenida.
Todo teorizado desde “la agencia académica” donde se inventan los más estrepitosos disparates sin asidero en la realidad y los institutos jurídicos en juego y se ejecutan desde la “agencia judicial” (como le llaman a la Justicia) por intermedio de “operadores o agentes del sistema” (como llaman a los empleados, funcionarios y magistrados, sin ninguna distinción, y como si fueran mecánicos que solo tienen que aplicar la ley sin importar la solución más justa y ajustada al caso).
Además crean institutos no previstos en el derecho penal o procesal penal y firman resoluciones arbitrarias por responder a una facción partidaria (léase los “amigos” de “Justicia Legítima”) que no dignifican con su labor la alta responsabilidad que la sociedad ha confiado a los magistrados.
Pedimos perdón a quienes podamos ofender, especialmente a los que “militan” dentro del Poder Judicial con buenas y sanas intenciones, pero la existencia de una agrupación como lo es “Justicia Legítima” (como que los que no bregamos en esas aguas somos parte de una “justicia ilegítima”) es inconcebible que exista dentro del Poder Judicial, porque el ser y el deber ser del juez es ser imparcial de toda doctrina o ideología e independiente de todo poder ajeno a la magistratura para la cual fue instituido.
Por otra parte, si bien es lógico que exista, como ejemplo, una “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, para compartir conocimientos, experiencias e inquietudes entre los jueces, tampoco es cuestión de ir creando a diestra y siniestra distintas asociaciones como la “Asociación de Jueces Federales” (AJUFE), la “Asociación de Mujeres Jueces de Argentina” (AMJA), la “Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (AFFUN), entre muchas otras asociaciones o federaciones, según como vayan evolucionando las cosas y las instituciones.
Estas asociaciones no son malas per se ni están muy ideologizadas, pero no nos parece lo más conveniente porque el juez, el fiscal y el defensor no deben distraer su atención funcional en integrar corporaciones ni participar en asociaciones profesionales, porque el tiempo que no le dedican a ejercer su jurisdicción, es tiempo que distraen para resolver los expedientes que tienen sobre su escritorio. Salvo la lógica excepción de la dedicación a temas docentes y/o académicos que le permite estar actualizado en la especialidad del derecho que le compete para brindar un mejor servicio de administración de justicia al ciudadano (cfr. Reglamento para la Justicia Nacional, art. 8°, incs. k) y m)).
El emérito Papa Benedicto XVI, en la Universidad de Pavía, el 22 de abril de 2007, sostenía: “Solo poniendo en el centro a la persona y valorando el diálogo y las relaciones interpersonales se puede superar la fragmentación de las disciplinas derivada de la especialización y recuperar la perspectiva unitaria del saber. Las disciplinas tienden naturalmente, y con razón, a la especialización, mientras que la persona necesita unidad y síntesis”.
Por ende, es preferible que exista una sola asociación de magistrados que nuclee a todos los jueces, fiscales y defensores, con sus distintas comisiones: justicia penal, civil, comercial, administrativa, etc., en la perspectiva unitaria del saber, tanto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para la justicia federal, nacional, provincial y del interior del país, integrada por los magistrados de las distintas ramas clásicas del Derecho, porque solo así, podremos superar la fragmentación de ese saber propio de cada especialización o la atomización del conocimiento y conciliar la unidad y síntesis de nuestra disciplina en una visión de un Derecho más integral.
Se podría además compartir conocimientos incluso escuchando las críticas al sistema judicial que con buena intención y honradez intelectual y sin argumentos ramplones pueden hacer los miembros de “Justicia Legítima”.
Esta es la demanda que reclama la ciudadanía que acude ante los tribunales por la denuncia de un delito o por la resolución de un conflicto. Que se sintetiza en dos palabras concomitantes: Seguridad y Justicia.
En definitiva, que haya una organización como “Justicia Legítima”, algo partidocratizada, por cierto, y/o que lo sea así, es por sí misma contradictoria desde el punto de vista lógico y lo único que hace este tipo de agrupaciones intra Poder Judicial es mancillar y atentar contra ese principio esencial de imparcialidad política e independencia jurisdiccional que debería ser y tener todo juez o fiscal de la nación, cancelando directamente su “judicialidad”, algo contrario a lo que sostiene Zaffaroni en su libro ya citado Estructuras judiciales.
Lo mismo cabe decir de otras asociaciones que, aunque no lo quieran ni esté en sus propósitos, indirectamente, lo único que hacen es aumentar la idea que tiene el ciudadano común de un poder corporativo autoinmune, algo propio de la llamada “familia judicial” mal entendida, que se depura supuestamente a sí misma sin controles externos.
Lo decimos con todas las letras porque contar la verdad nunca fue delito. Expresar toda la verdad no hace mal a nadie.
Molière decía que “La hipocresía es el colmo de las maldades”. Mientras que Albert Camus sostenía que “Ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira”.
[1] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Estructuras judiciales, Ediar, Bs. As., 1994, Cap. IV, pp. 24-25.
[2] Cfr. La extraña historia del juez Zaffaroni, Clarín, 30 de junio de 2013.