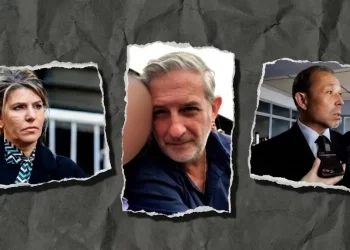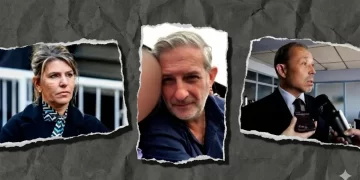Por Javier R. Casaubon– (periodista y abogado) -Especial Total News Agency-TNA-
Como nosotros personal y jurídicamente sostenemos, una de las máximas del Derecho consiste en distinguir y, acá hay que distinguir una sentencia firme y sus efectos de un fallo definitivo, porque la sentencia firme se adquiere con la resolución de Casación por más que aún reste el pronunciamiento de la Corte Suprema.
La resolución de Casación, ya es, de por sí, una sentencia firme, solo que de efecto suspensivo porque así lo dice –a nuestro juicio equivocadamente– la última jurisprudencia en la materia de la Corte Suprema en el caso “Olariaga” (Fallos: 330.2826)[1], que ha sido además mal interpretada, toda vez que si se recurre mediante recurso extraordinario, la eficacia de la resolución casacionista cuestionada queda suspendida (es decir, se suspenden sus efectos o, lo que es lo mismo, no se ejecuta) hasta que esté resuelta en definitiva por el superior en grado. Pero ello, de ningún modo autoriza a sostener que no sea una sentencia firme per se, máxime si cuenta con el “doble conforme”.
Si bien existen fallos de la C.S.J.N. que dicen que el pronunciamiento de casación no se ejecuta hasta que sea rechazado el recurso extraordinario y aquel (el fallo de casación), por ende, se ejecute. O, en su caso, la queja que es rechazada por el Alto Tribunal.
Cabe aquí llamar la atención que aquella jurisprudencia se cimienta en el precedente “Olariaga” (citado en la nota a pie de página) en donde se examinó el tiempo de prisión preventiva del condenado conforme a la ley 24.390 para determinar cuándo la sentencia condenatoria quedó firme y cuándo se agotan las vías recursivas locales al ser el procesado recurrente, lo que impide considerar firme al pronunciamiento, y en orden a la inmutabilidad –propia de la cosa juzgada– que recién adquiere el fallo condenatorio con la desestimación de la queja dispuesta por la Corte Suprema; o sea, algo indirecto o secundario, más no respecto un asomo tan principal o fundamental como es el sostener que una sentencia de Casación recién adquiere firmeza una vez que la C.S. rechaza el recurso extraordinario o la queja, señal o muestra que el fallo “Olariaga” no dice pero sí, algunos, generalmente las defensas, aviesamente, le hacen decir.
Además, en dicho fallo la Corte sostuvo que la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de esa misma Corte, pero ello no autoriza a interpretar que una sentencia de Casación no sea un fallo firme.
Lo expuesto no impide entender que, si el concepto de sentencia firme conlleva ínsito el de inmodificabilidad y estabilidad “casi” (pero no del todo) propio de la cosa juzgada, la existencia de cualquier medio de impugnación que eventualmente pueda alterarla, y uno de ellos es precisamente el recurso extraordinario o de queja ante la Corte Suprema contra la sentencia de la Casación, este fallo de Casación no pueda considerárselo intrínsecamente firme; y, por ello, no se obsta a su ejecutividad, porque si el principio de inocencia es “quebrado” con un mero procesamiento, con más razón lo es con una resolución del “tribunal intermedio”, aunque su ‘inocencia’ o no definitiva de culpabilidad pueda quedar todavía ‘expectante’ ante el último remedio excepcional que se podrá interponer ante la Corte, más aún cuando se trata, ni más ni menos, de la posible privación de la libertad de quien, hasta ese momento, se encuentra aún amparado por la ‘inocencia’ que le reconoce la ley en el Estado de Derecho, pero no la ‘presunción’ de la misma que ha sido desvirtuada en dos instancias sucesivas con “doble conforme”, hasta que la culpabilidad, sólo se “quiebra” con “la” sentencia definitiva y final de la C.S.J.N., la cual es cosa juzgada, ya no “casi” sino “totalmente” en forma “re-firme” y de ahí en más inamovible, salvo la vía recursiva supranacional.
La queja ante la .C.S., como presentación directa o de hecho, tiene efectos meramente procesales y por eso no se hace lugar por un defecto formal o adjetivo o falta de agravio federal, pero no en punto a la cuestión de fondo o sobre la litis sustantiva; y así, el fallo de la C.S. es “el” definitivo. Por ende, la sentencia firme de Casación debe indefectiblemente cumplirse. Lo mismo que si el Último Pretor rechaza el recurso a su sana discreción con el fatídico sello del art. 280 del C.P.C.yC.N. o porque no reúne alguno de los requisitos del art. 14 de la ley 48.
Cabe aquí señalar que, como su palabra lo indica, el recurso extraordinario no es “ordinario” sino un remedio “extra-ordinario” y solo procede cuando existe un agravio federal o constitucional suficiente y/o gravedad institucional y no cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia o sobre una interpretación del derecho común (derecho penal, por ejemplo) válida aunque el recurrente no comparta el criterio.
Es inveterada la doctrina de la Corte nacional en sostener que el recurso extraordinario federal es un remedio excepcional, que no suple a las instancias anteriores salvo un error grueso en el derecho y que el Superior Tribunal de la república no es una instancia más, como si fuera una tercera instancia, sino el último garante de las declaraciones, derechos y garantías de todos los habitantes de la nación argentina.
Por eso, para cumplir su mandato constitucional por la cual ha sido instituido como un Poder del Estado, ha instaurado la doctrina de la «sentencia arbitraria», precisamente para intervenir en caso de que alguna sentencia firme aunque no sea definitiva pueda revocarse por no ajustarse a la Carta Magna.
Ergo, es prístino que una sentencia de Casación Federal o Nacional es una sentencia firme porque si no fuera sentencia firme sería otro tipo de resolución y resultaría insusceptible de ser revisable por la Corte Suprema, precisamente por no ser ‘sentencia definitiva’ (como sinónimo de firme, valga el juego de palabras, que parece un absurdo pero no lo es) o equiparable a tal por sus efectos o porque no proviene del superior tribunal de la causa, entre otras causales, siempre abiertas al criterio último del Máximo Tribunal.
Tan firme es, aunque por el momento no se ejecute, que la C.S. la puede validar expresa o implícitamente.
No por ello la sentencia de Casación adquiere firmeza sino que, en términos aristotélicos, esencial, sustancial e intrínsecamente ya la tenía, independientemente de la suerte del accidente del recuso extraordinario.
De no razonarlo así, la Corte no podría nunca convalidar in totum un fallo de la instancia anterior en grado, cuando de hecho lo hace, al aplicar la “plancha” del 280.
La Corte no confirma, menos ratifica o rectifica, sino que hace o no lugar a un recurso. Así habilitada y a partir del mismo estudio de ese recurso particular, especial, distinto y exclusivo de otras instancias anteriores, dicta un nuevo fallo totalmente autónomo en sus consideraciones y a su solo juicio de lo que estime corresponder conforme a derecho en su parte dispositiva.
En caso que la Corte Suprema revoque, no es que la sentencia firme pierda firmeza como resolución o fallo stricto sensu y per se o pierda esa cualidad o calidad o categoría, sino que esa decisión pasa a ser inválida, y por ende, la sentencia firme y el fallo definitivo pasa a ser directa y llanamente el pronunciamiento de la propia Corte.
Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia sino un tribunal de excepción que solo revisa la posible vulneración de la Convención por parte del Estado argentino, donde ante la apelación supranacional se abre un nuevo expediente, lo mismo cabe decir u ocurre respecto de la Corte nacional que no es –repetimos– una tercer instancia local sino un tribunal de excepción, en el cual lo primero que se examina y analiza es la admisibilidad formal del recurso extraordinario por un agravio de índole constitucional, previo a dictarse un nuevo fallo totalmente autónomo de las instancias anteriores.
Éste es un acto jurídico sui géneris autosuficiente y definitivo porque sus efectos no sólo son para las partes recurrentes sino para todas las jurisdicciones (federal, nacional y provincial) y para todas las instancias inferiores, aunque no hayan intervenido o sean parte en ese específico proceso.
Por todo lo dicho y para que el común de la gente entienda, es un desatino pensar que una persona condenada en doble instancia por un acto de corrupción en la función pública goza ahora de una tercera instancia para demostrar que se ha vulnerado su presunción de inocencia, toda vez que se ha garantizado efectiva y eficazmente el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, con lo cual ninguna de estas dos garantías (art. 18 de la C.N.) han sido ni mínimamente menoscabadas –aparentemente– en la especie.
Por ende, los fallos de Casación deberían ejecutarse, independientemente de la suerte del R.E.F., pero ello no ocurre actualmente por que la última jurisprudencia de la C.S.J.N. sostiene o considera lo contrario, lo cual debería ser modificado por una nueva doctrina jurisprudencial, toda vez que aquella –aparentemente– no tuvo en cuenta el carácter firme de la resoluciones de Casación, mezclando firmeza con la posibilidad del juez de dictar un pronunciamiento con efecto suspensivo de algunos fallos de instancias anteriores, y amén de las contingencias y diferenciaciones y distinciones aquí señaladas.
Además, tanto la “presunción” como la “inocencia” han sido “quebradas” con hechos, pruebas, derecho y fundamentos y motivaciones lógicas suficientes, al menos a lo largo de dos instancias sucesivas y creer que existe una tercera instancia para acreditar inculpabilidad parecería ser un despropósito porque implicaría aceptar que, sin contar a los fiscales, seis jueces de altas magistraturas de la nación especialistas en derecho penal (tres del tribunal oral y tres de casación nacional o federal –el tribunal más alto en materia penal–) poco saben de la diferenciación entre culpa (negligencia, imprudencia, error) y dolo (intención) de una acción típica, antijurídica, imputable, culpable y sancionada con una pena, cuando son cientos los expedientes que anualmente resuelven en sus despachos bajo estos parámetros legales; salvo que la defensa del condenado/a invoque la violación de una garantía constitucional ante el Último Pretor que no ha sido ensayada hasta el momento ni se vislumbra hasta el presente o que haya existido un grueso error jurídico (algo que tampoco se advierte) en la subsunción legal de esa culpabilidad comprobada suficientemente hasta ahora.
A mayor abundamiento de nuestra tesis cabe, para ir cerrando este trabajo, traer como postre lo siguiente que comulga con nuestra doctrina:
En la Argentina circula hace bastante tiempo la falsa tesis de la necesidad de una tercera instancia para lograr firmeza en una sentencia penal. Este argumento carece de todo fundamento jurídico constitucional. El sistema judicial argentino es de doble instancia y no de tercera instancia. La tercera instancia se logra sólo mediante un recurso extraordinario que nunca tiene efecto suspensivo de la condena. Por ello, la condena firme es la de segunda instancia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2.h., declara el derecho a una segunda instancia. Pero jamás existe el derecho humano a una tercera instancia.
En ningún tratado de DD.HH. se contempla la tercera instancia. Argentina es el único país del mundo que sostiene esta absurda tesis, que en la práctica funciona como garantía de impunidad para los delitos del poder político y económico.
Porque sostener que una sentencia firme sólo se logra con el dictado de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia significa hablar de 14 años de plazos judiciales y de inevitables prescripciones liberatorias.
En EE.UU., en Francia, en Italia, en Israel, la segunda instancia es definitiva. Y ella cubre las garantías judiciales que exige el artículo 8.2.h. La condena de la Cámara Federal de Casación conocida este miércoles es condena de segunda instancia. Y condena firme. De ahí en más, el condenado podrá plantear recursos judiciales extraordinarios y, como tales, estos no tendrán ningún efecto suspensivo de la sentencia firme.
Ese recurso extraordinario al que tiene derecho el ciudadano, deberá ser planteado desde la cárcel, si la condena fue a prisión efectiva.
La Corte Interamericana, en el caso “Valle Ambrosio c. Argentina”, dictó sentencia en 2020 para fijar los alcances que debe tener la segunda instancia penal como fundamento de sentencia firme.
El ciudadano argentino no puede seguir siendo engañado y confundido por estas falsas tesis de una tercera instancia que no existen en ningún Estado civilizado del siglo 21. Esa tesis lo único que va a producir es mayor impunidad para los delitos del poder y mayor desconfianza de los argentinos para su propia Justicia[2].
La frutilla del postre lo corona la disidencia, muy bien pensada, de la Dra. Carmen M. Argibay, en el caso “Chacoma” (Fallos: 332:700), resuelta el 31/03/2009, es decir, posterior al precedente “Olariaga”, mencionado al comienzo de este artículo que data de fecha 26/06/2007, en donde sostuvo que “Como es sabido, en nuestro Código Penal coexisten un régimen de prescripción de la acción con otro de prescripción de las penas, y la particularidad de esta situación es que el primero tiene como límite final el comienzo del segundo, lo que significa que cuando la sentencia queda firme y la pena puede ejecutarse, deja de correr el plazo de prescripción de la acción y comienza a correr el plazo de prescripción de la pena (conf. artículo 66 del Código Penal)[3]”.
“Así, el comienzo de ejecución de una pena supone necesariamente una sentencia firme. A su vez, la sentencia firme y la ejecución de la pena marcan el comienzo del plazo de prescripción de la pena y ello, en consecuencia, implica que ya no corre el término de prescripción de la acción penal”.
En su reconsideración sobre el asunto respecto a los trámites de prescripción ante la C.S. la magistrada consideró: “…cuando el ordenamiento procesal nacional prescribe que las quejas por denegación de recursos no suspenden el proceso, no puede estar significando otra cosa que la ejecución de tales sentencias definitivas”.
“Además, en esta etapa no es ya la sentencia el objeto central de la discusión, sino que lo que se cuestiona es –precisamente– la decisión del tribunal a quo de no admitir el remedio federal, y ello sólo indirectamente puede derivar en la revisión del fallo”.
“Concordantemente con lo antes afirmado, puede decirse que el recurso de queja, más allá del nombre con que se lo designa, constituye, por sus efectos, una verdadera acción impugnativa de una sentencia firme”.
Y agregó: “Si al estudiar la queja, el Tribunal entiende que dicho recurso es improcedente, el planteo de prescripción de la acción deberá ser rechazado in limine, pues, al haberse mantenido incólume la firmeza de la sentencia, el pedido habrá quedado reducido a un reclamo manifiestamente inadmisible; en cambio, si se advierte que la queja es procedente, pues en ella se demuestra que el remedio federal contiene una cuestión constitucional que debe ser tratada, debe disponerse la suspensión del trámite del recurso extraordinario concedido y remitirse el pedido de prescripción a los jueces de las instancias inferiores, y si éstos lo rechazan, deberá entonces la Corte estudiar la procedencia del remedio federal”.
La jueza de la C.S. concluyó que “En caso de ser admitida la queja, todo el tiempo que va desde la resolución de segunda instancia por la que se rechazó el recurso extraordinario hasta la decisión que se toma de admitir la presentación directa, deberá ser computado como plazo de prescripción de la acción, solución ésta que también se deriva del artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
En consecuencia, a los fines de nuestro trabajo, estamos en condiciones de afirmar y firmar que la interposición de un recurso extraordinario o su queja que indirectamente quiere revisar la sentencia de Casación de ningún modo puede permitir admitir que el fallo del “tribunal intermedio” no sea firme y, por ende, no ejecutarse hasta tanto no se resuelva el R.E.F. o su presentación directa o de hecho, porque si aquél no fuera firme y la Casación luego resuelve que no es admisible el recurso extraordinario deducido por la parte, no se podría computar desde esa fecha o a partir de ese momento, entonces, el plazo de prescripción de la pena (art. 66 del C.P.).
Lo que es lo mismo decir que es ilógico no concebir a la sentencia de Casación como un fallo firme, con todos sus efectos procesales que deben, sí o sí ejecutarse, hasta que la Corte Suprema, según el caso, lo declare inválido.
En otra forma de explicarlo mejor y para dejar bien claro, a la sazón, la distinción y la diferencia entre ‘sentencia firme’ y ‘sentencia definitiva’ añadimos lo siguiente:
La sentencia de Casación es una sentencia firme, se ejecuta y es definitiva y, por eso mismo, al ser “definitiva” es recurrible ante la Corte. Y es también firme, desde el punto de vista técnico-jurídico-procesal y la garantía de la doble instancia y por eso debe ejecutarse, independientemente de que el Derecho, en la faz del Estado contra el individuo o viceversa garantizador lo más posible, en un Estado de Derecho, de los derechos y garantías de los ciudadanos a favor del individuo frente al omnímodo y absoluto Poder del Estado, le concede a la parte un remedio más de excepción y excepcional ante la Corte para demostrar culpabilidad o inocencia.
Esto no significa convertir al Último Pretor en una tercera instancia, porque como las instancias anteriores en grado, no confirma o no, una resolución de un tribunal inferior, sino que declara válido o inválido una resolución o un fallo de cualquier instancia y tipo de pronunciamiento porque se ha demostrado en los agravios del R.E.F. o por la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que esa resolución vulnera no un Derecho Penal o Procesal Penal sino, lisa, llana y autónomamente un Derecho Constitucional, ya que es esa y no otra la propia mirada y examen que realiza la Corte como garantizador del respeto a la Ley Fundamental.
Pero vistas las cosas desde las sucesivas instancias y desde el punto de vista procesal, en la jurisdicción local, ya están casi agotadas, salvo –como nosotros sostenemos– la excepcionalísima intervención del Tribunal Superior de la Nación solo a tales fines ya expuestos. Si el más Alto Tribunal declara inválida la resolución del a quo, que es definitivo desde la óptica procedimental, aunque no inamovible en su forma y en su fondo, este fallo de la C.S.J.N. se convierte o pasa a ser “la” sentencia definitiva, dentro del proceso, pero solo porque fue la última instancia extraordinaria y garante de la Carta Magna en el ordenamiento piramidal, la que prevalece sobre aquel pronunciamiento del a quo, pasando a su vez a hacer cosa juzgada, desde el punto de vista de la jurisdicción nacional.
Ello, no obsta a sostener que la resolución de Casación o de una Corte provincial no haya sido definitiva desde el punto de vista procesal de cualquier código de procedimientos, pero no desde la mirada del derecho procesal constitucional en sí, que es, a no negarlo, actualmente casi una rama autónoma del derecho procedimental[4].
Tan definitiva es la ‘definitividad’ (no encontramos mejor palabra) de una sentencia de un tribunal oral que constituye una condición sine quo nom para que pueda ser recurrida ante la Cámara de Casación o de este, del mismo modo, en relación con la Corte Suprema. Por otra parte, el tribunal oral, una vez que dicta la sentencia y concede el recurso o, en caso que lo rechace, la parte va en queja, pierde la jurisdicción. O sea es tan ‘definitiva’, que no puede tratar de vuelta el asunto de fondo (sobre culpabilidad o inocencia o idénticamente condena o absolución), es decir, no puede opinar más sobre el tema que juzgó porque perdió la instancia y la instancia se abre en el tribunal superior en grado, la alzada.
Lo explicado acerca de la distinción entre ‘sentencia firme’ y ‘sentencia definitiva’ no es una mera cuestión semántica sino lógica y de trascendental importancia jurídica, porque atrás hay partes procesales y personas de carne y hueso, con sus vidas sometidas a un proceso judicial (inocentes o culpables) que quieren, más allá de los códigos de fondo y forma, hacer valer, como última razón, sus derechos constitucionales legalmente reconocidos[5].
Entender lo contrario sobre ‘sentencia firme’ y ‘sentencia definitiva’, no solo sería un despropósito jurisdiccional sino que, además, limaría el imperium de toda Cámara de Casación y de todo Tribunal Superior de Justicia provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[1] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Olariaga, Marcel Andrés s/ causa nro. 35/03 “O”, O. 300. XL. RHE, rta. el 26/06/2007 (Fallos: 330:2826) donde se esgrimió: “Que los tribunales anteriores en jerarquía han sustentado la exclusión de la aplicación de la ley 24.390 realizando una interpretación vinculada con el momento a partir del cual podría considerarse que la sentencia condenatoria quedó firme, lo que sucedería una vez agotadas las vías recursivas locales (la improcedencia del recurso de casación se resolvió el 22 de septiembre de 2003) – (considerando 5°). “Que esta Corte ha sostenido en Fallos: 310:1797 que la expresa indicación del procesado de recurrir ante el tribunal impide considerar firme al pronunciamiento” (considerando 6°). “Que los jueces anteriores en jerarquía confundieron la suspensión de los efectos –que hace a la ejecutabilidad de las sentencias– con la inmutabilidad –propia de la cosa juzgada– que recién adquirió el fallo condenatorio el 11 de abril de 2006 con la desestimación de la queja dispuesta por este Tribunal (considerando 7°).
[2] Vega, Juan Carlos, La falsa tesis de la tercera instancia, La Voz del Interior, 13 de noviembre de 2024.
[3] Artículo 66.- “La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cumplirse”.
[4] Tal como enseña respetada doctrina constitucionalista nacional esa mirada “es la mejor, porque remite el techo último y supremo del ordenamiento jurídico y, más allá de la conclusión que pudiera extraerse unilateralmente del texto de la Ley 23.984 siempre habría que alzar la mirada para verificar si la solución legal concuerda o no con la Constitución. Es lo que la doctrina española llama interpretación “desde” la Constitución (hacia abajo, hacia el plano infraconstitucional)” – (Bidart Campos, Germán J., La acusación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, El Derecho, t. 159, Bs. As., 1994, p. 86).
[5] Cabe traer a colación que el exjuez de tribunal oral, Miguel Ángel Caminos, sostenía que frente a una absolución, el fiscal y el querellante no podían recurrir a Casación porque ya se habían agotado todos los mecanismos, la producción de prueba y los recursos del Poder del Estado para llevar a una persona juicio con intención de “condenarla” y que te “persiguió” durante todo la etapa de instrucción y también la etapa de debate. Si bien ello es cierto, para nosotros, solo el fiscal no podría recurrir, más sí –a nuestros entender, disintiendo del exmagistrado– la querella, porque es autónoma del Poder del Ministerio Público Fiscal. Pero esto es harina de otro costal que merece un estudio y un debate más profundo.




 Argentina
Argentina España
España USA
USA Israel
Israel